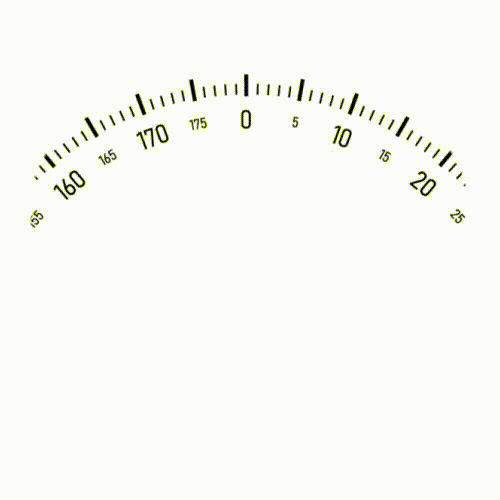Este trabajo aborda la dificultad de calibrar el cero absoluto en medición y química analítica, proponiendo el uso del Límite de Detección (LoD) como referencia mínima confiable, ilustrado con un caso aplicado a la determinación de cloro bajo la norma NTP-ISO 7393-2:2020.
Introducción
La evaluación del punto cero en medición y calibración constituye un procedimiento que, debido a su complejidad, puede resultar enigmático tanto en áreas de medición física como en las disciplinas químicas y fisicoquímicas.
En las mediciones físicas, un ejemplo claro se observa en la presión relativa, donde el punto cero se define cuando la presión medida es igual a la presión atmosférica. Por debajo de dicha presión, los valores se representan como negativos, mientras que valores superiores a la atmosférica son positivos. En estos casos, la calibración en el punto cero es viable cuando se cuenta con instrumentos adecuados para dicha medición.
Sin embargo, en magnitudes físicas como la masa, el valor cero corresponde a la ausencia total de sustancia. Debido a la inexistencia de un patrón físico absoluto que permita su calibración, se imposibilita la medición directa en cero, motivo por el cual se recurre al concepto de límite mínimo detectable que el instrumento pueda registrar.
En ciertas mediciones fisicoquímicas, como el potencial de pH expresado en milivoltios, se establece por convención que el pH 7 coincide con un valor de cero milivoltios. No obstante, un pH 0 implica teóricamente una concentración infinitamente elevada de iones hidrógeno, introduciendo una inconsistencia conceptual que limita su interpretación práctica.
En química analítica cuantitativa, el valor cero carece de sentido en calibración para la mayoría de los casos, ya que representa la ausencia total de concentración y no existen patrones que puedan reproducir tal condición. Por esta razón, se utilizan parámetros tales como el límite de detección (LoD) para definir la sensibilidad del método o instrumento. Existen reservas en este aspecto, como en la medición del oxígeno disuelto en agua con sulfito de sodio, en la cual es posible alcanzar valores cercanos a cero, aunque con incertidumbre asimétrica.
El presente trabajo se orienta a ofrecer alternativas y metodologías que permitan evidenciar el límite mínimo de detección cuando la calibración o medición del cero absoluto no es factible, subrayando la importancia de evitar la errónea presentación de un valor cero sin el respaldo metrológico correspondiente.
- Generalidades
El cero es un valor de referencia fundamental en los procesos de medición y calibración, que representa un punto inicial o base sobre el cual se establecen y comparan todas las demás mediciones. En función de la magnitud medida, el cero puede corresponder a la ausencia total de la propiedad física o química, a un estado de equilibrio o a un valor de referencia convencional adoptado para facilitar la interpretación y comparación de resultados.
En metrología, el concepto de cero varía según el tipo de medición empleada. Por ejemplo, en mediciones absolutas, el cero equivale a la ausencia completa de la magnitud medida (como el vacío para la presión absoluta), mientras que en mediciones relativas o diferenciales el cero corresponde a una referencia establecida, como la presión atmosférica en un manómetro de presión relativa. Esta diferencia implica que el cero no siempre es un valor absoluto sino, en muchos casos, un punto convencional que permite normalizar las mediciones y garantizar su trazabilidad y comparabilidad.
La correcta definición y establecimiento del cero es crucial para la precisión y exactitud de las mediciones, así como para evitar errores sistemáticos derivados de interpretaciones incorrectas o de la falta de un patrón adecuado que respalde su uso.
2.1.1. Determinación o estimación del valor mínimo
En los procesos de medición, cuando se reconoce la existencia de un cero absoluto, pero resulta imposible su medición o calibración debido a la ausencia de patrones físicos o químicos que respalden ese valor, es necesario recurrir a técnicas orientadas a detectar o estimar el valor mínimo que el sistema de medición puede registrar de manera confiable.
En el ámbito de las mediciones físicas, este valor mínimo detectable se denomina comúnmente límite mínimo detectable y representa el umbral más bajo al que el instrumento puede responder con fidelidad y reproducibilidad.En el campo de las mediciones químicas, especialmente aquellas relacionadas con la concentración de sustancias, este valor recibe el nombre de Límite de Detección (LoD). El LoD se define como la concentración mínima del analito que puede ser detectada distinguiéndose claramente del ruido de fondo del sistema de medición [1].
Las técnicas para definir o estimar este límite mínimo comparten una base estadística común; sin embargo, la interpretación y aplicación de los resultados dependen del contexto metrológico y de la naturaleza del proceso medido.
Entre las técnicas más utilizadas para determinar el límite mínimo se destacan:
- a) Medición repetida del cero: Se realizan múltiples mediciones del valor cero, reconociendo que el sistema puede arrojar resultados distintos de cero —positivos o negativos— debido a variabilidad instrumental o del proceso. El análisis estadístico de estas mediciones permite establecer el umbral mínimo detectable con un nivel razonable de confianza.
- b) Determinación mediante regresión lineal: Cuando existe una relación lineal comprobada entre las lecturas del sistema de medición y los valores de patrones certificados, el límite mínimo detectable puede estimarse a partir de la regresión. Esta metodología es particularmente adecuada cuando las unidades de medición del instrumento y del patrón coinciden, facilitando una interpretación directa y confiable.
Estas técnicas buscan garantizar que el valor reportado como detectado sea confiable y diferenciable del ruido o fluctuaciones inherentes al instrumento o sistema de medición, evitando así la presentación errónea de un valor cero cuando en realidad la medición está limitada por la sensibilidad del sistema.
Es fundamental comprender que el límite de detección representa el nivel mínimo detectable con un grado razonable de certeza y diferenciación sobre el ruido del sistema, mientras que el límite de cuantificación considera además la incertidumbre aceptable para realizar mediciones cuantitativas precisas.
Los métodos para el cálculo del LoD incluyen el análisis estadístico de medidas repetidas del blanco o del cero, y la estimación mediante regresión lineal cuando la relación entre la respuesta del instrumento y el valor del patrón es lineal.
En química analítica, el LoD constituye una herramienta esencial para reportar valores confiables, evitando tanto falsos positivos como falsos negativos en la detección de sustancias.
2.1.2. LoD por medidas repetidas de blanco o del cero
En química analítica, una práctica común para estimar el límite de detección consiste en realizar múltiples mediciones repetidas de un blanco, entendido como una matriz que no contiene cantidades detectables del analito de interés. Experimentalmente, el LoD se calcula multiplicando por un factor (habitualmente k=3) la desviación estándar obtenida de al menos diez réplicas de dichas mediciones [1].
Asimismo, se pueden incluir medidas replicadas de muestras de ensayo con baja concentración conocida del analito para complementar la estimación del LoD.
En situaciones donde no es posible disponer de una muestra de blanco adecuada, se recurre a la realización de mediciones repetidas de blancos reactivos, que son los reactivos empleados en el análisis sin la presencia del analito. También es común emplear blancos reactivos fortificados, es decir, combinaciones de reactivos con una concentración baja y conocida del analito, para evaluar el comportamiento del sistema cerca del límite de detección.
El uso del factor k=3 está basado en consideraciones estadísticas, que indican que un valor de señal que supera tres veces la desviación estándar del ruido de fondo (medida en blanco o en ausencia del analito) corresponde a una certeza aproximada del 99% de que esta señal es atribuible a la presencia real del analito y no a fluctuaciones aleatorias o ruido del sistema.
Es importante aclarar que esta estimación permite distinguir con confianza la presencia del analito en la muestra, pero no garantiza una cuantificación precisa o exacta. Por esta razón, se denomina límite de detección y no límite de cuantificación, este último definido para niveles donde la medición es además confiable en términos cuantitativos.
En la medición física, la aplicación directa de este método puede ser más compleja. Por ejemplo, para ciertas magnitudes (como masa en balanzas) la medición del cero es siempre cero y los valores muy pequeños están limitados por la disponibilidad y precisión de los patrones de referencia. Sin embargo, cuando existen patrones calibrados, y conociendo las características de la balanza, existen procedimientos que permiten la determinación de la carga mínima.
A continuación, se presenta un ejemplo para la estimación del LoD utilizando la determinación de cloro mediante el método descrito en la NORMA TÉCNICA PERUANA 2020 NTP-ISO 7393-2 [2].
Se empleó un colorímetro de cloro comercial debidamente calibrado y se preparó un blanco reactivo fortificado con 0.02 mg/L de cloro, el manual del fabricante establece un LoD de 0.01 mg/L.
Se realizaron diez mediciones del blanco fortificado, obteniéndose los siguientes resultados (en mg/L):
La desviación estándar calculada fue de 0.0023 mg/L. Aplicando el factor k=3, el límite de detección estimado es: 0.0069 mg/L
Redondeando, el LoD corresponde a 0.01 mg/L, valor que coincide con el declarado por el fabricante del instrumento.
2.1.3. LoD por regresión cuando la relación es lineal
El cálculo del límite de detección (LoD) mediante análisis de regresión se basa en representar gráficamente los valores medidos del sistema en función de los valores de los patrones certificados. Para este procedimiento se requieren un mínimo de cuatro a diez puntos experimentales, distribuidos en la escala de medición.
Cuando la regresión lineal es válida en toda la escala analizada, lo cual debe corroborarse mediante la inspección gráfica de los residuos y la evaluación de la homocedasticidad (varianza constante de los errores), es posible utilizar un conjunto amplio de puntos (por ejemplo, diez) repartidos a lo largo de toda la escala para obtener una estimación robusta del LoD.
Sin embargo, si la representación gráfica muestra desviaciones significativas de linealidad en valores altos o bajos, o si la homocedasticidad no se cumple (es decir, la varianza de los residuos no es constante), se recomienda seleccionar los puntos de calibración en un rango cercano a valores bajos. Esto asegura una estimación del LoD con mayor precisión y relevancia para los niveles mínimos detectables.
A partir del análisis de regresión lineal, se determina la desviación estándar asociada al punto de corte, también conocido como intercepto o valor mínimo estimado. El LoD se calcula multiplicando esta desviación estándar por un factor de k=3, lo cual garantiza que una señal que supere tres veces esta desviación estándar tiene aproximadamente un 99% de probabilidad de deberse a la presencia del analito y no a variaciones intrínsecas de la regresión o ruido del sistema.
Este método permite obtener un límite de detección confiable y estadísticamente sustentado, sobre la base de un modelo matemático de la respuesta del sistema de medición, contribuyendo a la trazabilidad y validez metrológica del proceso analítico.
Cabe destacar que esta metodología, aunque comúnmente aplicada en mediciones químicas, también puede ser adaptada y utilizada en mediciones físicas para estimaciones, siempre que se cumplan las condiciones de linealidad y homocedasticidad en la relación entre las mediciones y los patrones.
Ejemplo práctico: Estimación del LoD para la determinación de cloro mediante método colorimétrico según NORMA TÉCNICA PERUANA 2020 NTP-ISO 7393-2 [2].
Se utilizó un conjunto de 12 mediciones realizadas sobre patrones con concentraciones de cloro entre 0.02 mg/L a 0.80 mg/L. Los datos (en mg/L) obtenidos en tres repeticiones por nivel fueron:
Mediante análisis de regresión por mínimos cuadrados se obtuvo una desviación estándar asociada al punto de corte de 0.0033 mg/L. Aplicando el factor k=3, el límite de detección estimado es: 0.0099 mg/L.
Redondeando, el LoD corresponde a 0.01 mg/L, valor que coincide con el límite declarado por el fabricante, confirmando la adecuación y precisión del método empleado.
- Conclusiones
La calibración del punto cero en medición presenta complejidades diversas dependiendo de la naturaleza de la magnitud medida y del campo de aplicación. Mientras en algunos casos, como la presión relativa, el cero tiene un valor tangible, en otros contextos, como en masa o química analítica, no es posible calibrar el cero absoluto debido a la inexistencia de patrones físicos o químicos que lo soporten.
En ausencia de un cero tangible, es imprescindible definir y utilizar el límite mínimo detectable o límite de detección (LoD) para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones. Este enfoque establece un umbral estadístico que distingue la señal real del ruido de fondo, evitando reportes erróneos que puedan inducir a interpretaciones incorrectas de los resultados.
Las técnicas para determinar el LoD, tales como la medición repetida de blancos o ceros y el análisis por regresión lineal, son herramientas metrológicas fundamentales que permiten estimar con un grado razonable de certeza el límite mínimo de detección. Estas metodologías deben ser adaptadas y aplicadas con atención al contexto de medición y la naturaleza del instrumento o sistema.
La correcta interpretación del cero y del límite mínimo detectable es esencial para asegurar la trazabilidad, exactitud y validez de los procesos de medición y para evitar errores sistemáticos en la calibración y reporte de resultados. Esto reviste especial importancia en áreas sensibles como la química analítica cuantitativa, ensayos fisicoquímicos y mediciones físicas de precisión.
Finalmente, la disertación destaca la necesidad de comunicar con claridad y rigor metrológico la imposibilidad de reportar valores cero cuando estos no se encuentran respaldados por métodos de calibración adecuados, proponiendo en cambio el uso de límites mínimos detectables que reflejen la capacidad real de los sistemas de medición
- Referencias
- Guía Eurachem (2016). La Adecuación al Uso de los Métodos Analíticos. Una Guía de Laboratorio para Validación de Métodos y Temas Relacionados. Segunda Edición Inglesa. Primera Edición Española
- NORMA TÉCNICA PERUANA 2020 NTP-ISO 7393-2: Calidad de agua. Determinación de cloro libre y cloro total. Parte 2: Método colorimétrico para control de rutina usando N, N-dietil-1,4-fenilendiamina (DPD)